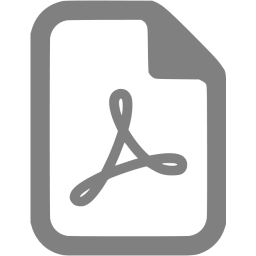Estudio biográfico. Beatriz de Nazaret (1200- 29 de agosto de 1268)
A principios de los años setenta del siglo XIII, un capellán, confesor del monasterio cisterciense de Nazaret, emprendió la tarea de escribir en latín la vida de una de las prioras. Se llamaba Beatriz y había fallecido muy pocos años antes. Para llevarla a cabo, el anónimo confesor había recibido de manos de las monjas del monasterio los escritos en neerlandés de esta mujer a la que él nunca conoció personalmente. Entre estos escritos figuraba en primer lugar un diario espiritual que abarcaba los veinte años de su vida anteriores a su llegada a Nazaret, pero también algunas notas tardías de cuando ya era priora del monasterio y finalmente un breve tratado místico titulado “Los siete modos de Amor”. De estas obras, de cuya existencia nos informa él mismo en el prólogo, sólo el tratado ha llegado hasta nosotros; parece, en cambio, que el diario y las notas se perdieron pronto, o que tal vez se hicieron, misteriosamente, desaparecer. Para escribir su biografía, el anónimo capellán dispuso también de la información de las monjas que la conocieron, en especial de aquella que le había sucedido en el cargo de priora, su propia hermana Cristina. Con todo ello el capellán de Nazaret escribió su “Vita Beatricis”.Por el sabemos que Beatriz nació en Tienen, a veinte kilómetros de Lovaina, probablemente en primavera del año 1200. Sexta hija de una próspera familia burguesa, recibió desde pequeña una formación muy sólida. Al principio fue su madre quien, proyectando mandarla en el futuro a una escuela, la instruyó en las disciplinas escolares, de forma que “a la edad de cinco años podía recitar el salterio de David 1 ”. De su madre, que murió pronto, la “Vita Beatricis” habla poco y, aunque señala su importante papel en la infancia de Beatriz, ni siquiera nos dice su nombre; el biógrafo se extiende en cambio sobre la figura del padre, Bartolomé, cuya vida irá siempre estrechamente asociada a la de la hija. “Hombre rico y piadoso” del que a su vez poseemos una “Vita”, Bartolomé fue el fundador de los tres conventos cistercienses en los que sucesivamente vivirá Beatriz y en los que ingresará él mismo, como hermano laico, junto con toda su progenie, exceptuando dos hijos que entraron en otras órdenes. La primera de las tres fundaciones fue Bloemendaal (Florival) en 1210, la segunda Maagdendaal (Vallis Virginibus) junto a Tienen, en 1221, y finalmente la tercera Nazaret, cerca de Lier, en 1236. Muerta la madre cuando Beatriz contaba con siete años, su padre, Bartolomé, la envió a vivir a una comunidad de beguinas en la cercana ciudad de Zoutleeuw, allí -dice la “ Vida ”- fue instruida por ellas “formándola en las buenas costumbres, enseñándole con ejemplos y adornándola con virtudes” al tiempo que asistía a una escuela mixta de la ciudad en la que fue encomendada a “maestros de las artes liberales para que avanzara más rápidamente en las disciplinas escolares en las que, como hemos dicho, fue iniciada por su madre 2 ”. Después de un año regresa a casa y al poco ingresa como “ oblata ” (donada) en el monasterio cisterciense de Bloemendaal del que su padre era entonces administrador. Con diez años prosigue su formación en el “trivium y quadrivium” e inicia, al parecer, una vida de duras prácticas ascéticas. A la edad de quince años pide hacerse novicia y finalmente, con el acuerdo de la comunidad, profesa como tal en Bloemendaal en abril de 1216. Poco después es enviada por la abadesa a la comunidad cisterciense de Rameya (La Ramée) para aprender el oficio de copista y en particular el arte de la confección de libros litúrgicos de coro. En ese monasterio, famoso por el trabajo de sus miniaturistas, no sólo aprende Beatriz, de la mano de Ida de Lovaina, el arte de escribir y copiar manuscritos, sino que al mismo tiempo desarrolla una estrechísima amistad con Ida de Nivelles 3. Ida, que antes de profesar en el Císter, había sido seis años beguina en Nivelles, la ciudad de María de Ognies, era poco mayor que Beatriz, pero famosa ya entonces a causa de sus progresos espirituales y experiencias místicas. De su mano Beatriz se inicia en la contemplación y en los primeros días de enero de 1217 tiene su primera experiencia mística. Poco después la abadesa la llama de nuevo a Bloemandaal y nunca más volverá a ver a Ida, pero la amistad y la confianza mutua se mantendrán a través de una correspondencia que por desgracia no conservamos. En 1221 Beatriz, su padre y sus tres hermanos han sido trasladados a la nueva fundación de Maagdendaal. En el nuevo monasterio profesa como monja y es consagrada virgen por el obispo cuando cuenta aproximadamente con 25 años de edad. Finalmente, después de que su padre funde el último de los tres monasterios, el de Nazaret, se traslada a él en 1236, donde primero ejerce dos años como maestra de novicias y después, elegida priora, ocupará ese cargo hasta su muerte en 1268.
La Vita Beatricis, es decir, la vida latina que conservamos, elaborada teóricamente en base a escritos de la propia Beatriz, nos proporciona una cronología y un marco de referencia en el que encuadrar a la priora de Nazaret. A través de ella sabemos más cosas de Beatriz que de la mayor parte de las otras escritoras místicas de su época. Pero al mismo tiempo, la obra invita a la prudencia. La Vita Beatricis es, según su autor, meramente una traducción. Sin embargo, al leerla, quedan pocas dudas de que, al menos en parte, los primitivos textos autobiográficos en neerlandés escritos por Beatriz se han convertido en manos del "traductor" en un documento hagiográfico, en una biografía espiritual modelada al modo de las “ Vitae ” de las mujeres santas de Brabante escritas en la primera mitad del siglo XIII. El propio sacerdote, excusando su falta de pericia en el género, es decir, en el de las "vidas de santos", nos ofrece en el prólogo la clave para leer con cautela su texto: “Aunque he leído las hazañas de varios santos en narraciones históricas escritas por otros, no he alcanzado aún el nivel de ese discurso. Consecuentemente, no confiando en mis propias fuerzas me he dedicado hasta ahora más a maravillarme de la belleza de la elocuencia ajena que a imitar el vigor del experimento con mis aún débiles y titubeantes inicios. No te maravilles pues, oh lector, si a lo largo de mi historia aparecen cosas inadecuadas que quedan incluidas en ella; percibirás que escribo empujado sólo por el precepto de la caridad aunque no esté familiarizado con la composición y no haya limado la rusticidad de mi balbuciente lengua [...] Pero si alguien me reta a que pruebe las cosas que voy a decir y, cual curioso investigador, me pide un testigo de la verdad, responderé con toda simplicidad que soy sólo el traductor de este texto, no el autor. Por mi parte he añadido o cambiado muy poco; más bien he dado sólo un colorido latino al texto en vulgar que me fue dado en forma de notas de diario 4 ”.
De forma aún más abierta, se dirige al final de su libro a sus “amadas señoras y hermanas en Cristo ” -es decir, la priora y demás monjas de Nazaret que le han encargado el trabajo- y les confiesa que el objetivo de su obra es pedagógico, por lo que les exhorta diciendo: “vosotras que habéis merecido tener a esta santa mujer carnalmente presente y haber grabado en vuestras memorias para siempre, según se ha de creer, las obras de caridad que os fueron manifestadas por tanto tiempo, grabad también los ejemplos de virtud en vuestra conducta, para que seáis sus seguidoras y discípulas 5 ”; pero, sigue el capellán, la obra no está destinada a uso exclusivo del convento sino a difundir la fama de su antigua priora, y es por ello que el temor a que la excesiva profundidad de los escritos de Beatriz impidiera a muchos su correcta comprensión, le ha llevado a cambiar y omitir bastantes cosas: “y te amonesto a ti lector, rogándote y pidiéndote que leas cuidadosamente esta obra para que tomes de ella el fruto de la edificación. No te quejes de que mi larga narración te produzca fastidio, pues ya dije en mi excusa desde el principio que no procedía de mí sino de otra, y aún he omitido no poco de aquello que hubiera podido impedir al lector comprender a causa de su excesiva profundidad, pues aún si era inteligible para los más perfectos, hubiera resultado más tedioso que edificante y hubiera hecho más daño que bien a aquellos cuyas mentes no están ejercitadas en estas cosas. He escogido así un camino intermedio, haciendo lo que he podido para que no pareciera que omito las muchas cosas que en su libro Beatriz, santa, dice con sutilísimo razonamiento sobre el amor de Dios y del prójimo [...] He tocado con brevedad en el extenso e interminable material, de forma que en pocas palabras pueda dar a los sabios - a los cuales bastará con que toque algunos puntos- la ocasión de penetrar en los grandes misterios del amor, y he satisfecho a los melindrosos con un amable y breve compendio6 ”.
Tras la retórica de estas líneas, el capellán y confesor de Nazaret deja traslucir tanto su admiración por la priora del monasterio, de la que se propone escribir su vida y demostrar su santidad, como también su miedo. ¿Miedo a qué? No lo sabemos, pero podemos quizás imaginárnoslo. Es miedo a la incomprensión, a la mala interpretación de unos escritos que formulan con gran audacia ideas nuevas en lengua materna. La abadesa y las otras monjas han puesto en sus manos esos textos, al parecer, en torno a 1275, unos siete años después de la muerte de Beatriz. En esa época las polémicas surgidas en relación a la nueva espiritualidad femenina están en plena efervescencia y posiblemente le asustan. El ambiente se ha venido enrareciendo. Tres décadas antes, Robert Le Bougre, ejerciendo como inquisidor de la diócesis de Cambrai, a la que pertenece Nazaret, había iniciado los primeros procesos y condenas, de los que ya habla Hadewijch de Amberes en sus escritos. En 1272 Alberto Magno ha escrito un tratado escolástico sobre la llamada herejía del Ries, en la que muchas "mujeres religiosas" abrazan teorías panteístas y traducen sus experiencias místicas de Cristo en tonos de dudosa ortodoxia. De 1273 datan los informes preparatorios del Concilio de Lyon que se ha celebrado un año más tarde, en 1274; en esos informes se habla con escándalo de las "mujeres religiosas", y uno en concreto, el del obispo de Tournai, junto a Cambrai, condena explícitamente los escritos en lengua vulgar que circulan entre ellas. Pocos años más tarde las beguinas de todo Brabante parecen los suficientemente amenazadas para que el duque juzgue necesario ponerlas bajo su protección directa; muchas fundaciones, no lo olvidemos, acogen a mujeres de la nobleza. Con seguridad en el monasterio de Nazaret no podían ignorarse todas estas cosas. El capellán las sabía, probablemente también las monjas. Los escritos en neerlandés de la priora, celosamente guardados por ellas, representaban un peligro. Se los dieron a su confesor para que los vertiera al latín y éste lo hizo. Tradujo sí, pero tradujo transformando la audacia en ortodoxia perfectamente adecuada a los modelos de santidad femenina consagrados por Teodorich ya en el siglo XII y, sobre todo, por Jacques de Vitry, Thomas de Cantimpré y tantos otros en la primera mitad del siglo XIII. Con los textos de Beatriz escribió una Vida. Reypens, como también De Gank, piensa que después de hacerlo hizo desaparecer sus fuentes, las destruyó; probablemente, añade De Ganck, con el consentimiento de las monjas7. ¿Por qué se conservó el tratado de Los siete modos de Amor ? No lo sabemos. En todo caso, el colorido latino del texto del capellán transforma con seguridad la voz de la priora neerlandesa, la simplifica, la adecua a los modelos institucionales de santidad femenina y la hace aceptable y comprensible para muchos. A pesar de ello, no necesariamente la enmudece. Detrás de la hagiografía existe un personaje real, una mujer que otras fuentes documentan como monja de los tres conventos cistercienses y que además escribió a ciencia cierta cuando menos un tratado sobre la experiencia mística. Por ello, aunque la estructura de la biografía repite la de la Vida de Lutgarda de Tomas de Cantimpré y aunque las prácticas ascéticas del primer libro recuerdan con excesiva frecuencia y literalidad la “ Vida ” del hermano lego de Villiers, Arnulfo, al mismo tiempo otros pasajes, especialmente los capítulos doctrinales del segundo y tercer libro, revelan la autoría de Beatriz y su talento de maestra 8.
La lectura de la Vita Beatricis ha de hacerse por tanto desde una doble perspectiva: por un lado teniendo en cuenta el tejido hagiográfico sobre el que está compuesta y que muchas veces ahoga, encorseta la voz que pudiera haber tras ella, pero se debe leer también, por otro lado, acertando a indagar allí donde la experiencia y el mundo personal de Beatriz rasgan el velo de la hagiografía, allí donde por encima de su adecuación a los modelos de santidad, la voz de la monja cisterciense se deja oír a través de los tres libros que componen el texto latino. A calibrar con exactitud esa distancia existente entre la priora de Nazaret y la santa diseñada por el capellán del monasterio, entre la autobiografía y la biografía, entre la palabra de Beatriz y el eco de ella en su Vida latina, acude en nuestro auxilio un documento extraordinario: el tratado místico de Los siete modos de Amor , que, a diferencia de sus otros escritos, el azar ha querido conservar en su versión original neerlandesa, tal como un día lo escribiera la propia Beatriz. El capellán de Nazaret utiliza el tratado, como utiliza sus otros textos, para componer su obra y lo traduce al final del tercer libro integrándolo en la vida de la santa y transformado algunos aspectos fundamentales de su contenido. La comparación de ambas versiones, la neerlandesa y la latina, nos ofrece así una posibilidad insólita de contrastar la escritura femenina y la elaboración que los hombres, sacerdotes y directores espirituales, hicieron de ella. El diálogo entre la biografía conservada y la autobiografía pérdida culmina así en los dos textos del tratado, el neerlandés y el latino, que nos proporcionan la clave para aproximarnos al pensamiento y experiencia de esa mujer. Guardando cautelosamente ese equilibrio podemos acercarnos a ella intentando al menos descubrirla en cuatro aspectos fundamentales de su vida: en primer lugar la adecuación de Beatriz al contexto de la espiritualidad de la primera mitad del siglo XIII y a las nuevas formas de religiosidad femenina; en segundo su amistad con Ida de Nivelles y el camino mistagógico en que ella la introduce; en tercero sus experiencias visionarias; y finalmente su mística del amor tal como aparece en ambas versiones del tratado.
Beatriz fue una monja cisterciense. La espiritualidad del Císter en general y las formas que ésta adquiere en el norte de Europa, encabezada por los monasterios de Villiers y Aulne y su protección sobre las casas femeninas, fueron el marco de su formación religiosa y de su vida 9. Su contacto con las beguinas, aún si breve, confirma los lazos que unieron estrechamente a principios del siglo la espiritualidad beguinal y cisterciense en toda la Lotaringia. El capellán que rescribe su vida, interpreta el personaje de Beatriz en ese ambiente. Por eso ordena los datos que posee, los distribuye en tres libros que se corresponden, cada uno de ellos con un "estado" dentro de una dinámica clásica de progreso espiritual: “status inchoantium” o de iniciación, “status proficientium” o de progreso y “status perfectionis” o de perfección. En cada uno de ellos, Beatriz es interpretada según los pasos de una espiritualidad que comparte los parámetros de su orden y de su época.
En el libro primero se describe la infancia, su estancia con las beguinas, el periodo de Bloemendaal, su paso por Rameya y su consagración en Maagdendaal. En el centro de la iniciación se encuentran por un lado las durísimas prácticas ascéticas que coinciden paso a paso con las descritas para muchas de las “mulieres religiosae”, monjas o beguinas, así como para algunos hermanos laicos y monjes de su tiempo. Ciertamente detrás de esas prácticas hay un modelo, eso no significa, sin embargo, que Beatriz no las haya realizado: la penitencia y austeridad en el vestir y en el comer que llevan a la enfermedad y a la santa anorexia parecen convertirse en un lugar común de la religiosidad de muchas de estas mujeres y nada demuestra que Beatriz no se adaptara a ellas, y sin embargo, el hecho de que no exista mención alguna de ellas en su tratado, y que el biógrafo recurra a estereotipos casi literales para describirlas, nos permite plantear como hipótesis que ella misma no las incluyó en su diario y que, si llegó a realizarlas, no les dio en cualquier caso el peso que tienen para su biógrafo10.
También centrales en el primer libro son, por un lado, la meditación sobre la Vida y Pasión de Cristo y, por otro, las prácticas confesionales. Ambas pertenecen de nuevo a prácticas comunes en la nueva espiritualidad. Sobre la primera, la Vida describe sus contenidos y sus técnicas “En sus meditaciones acostumbraba a recapitular en orden lo que hizo Cristo de niño cuando nació, los milagros que obró en su juventud, el oprobio, burla, flagelación, cruz y muerte sufridas con viril fortaleza en su Oasión, y lo que poderosamente llevó a cabo tras su muerte abriendo las puertas del infierno y arrancando a los suyos de las tinieblas; llevando su meditación hasta la gloria de la ascensión del Señor, allí acostumbraba a detenerse [...] Y en todos los oficios del coro, día y noche, en devota y celosa meditación, mantenía en su mente aquella parte de la pasión de nuestro Señor que él sufrió en aquella hora11 ”. Las imágenes y visualizaciones son, una vez más como para tantas beguinas y monjas, el punto de partida de la meditación: “Y en adelante, durante cinco años seguidos tuvo la imagen mental de la Pasión de nuestro Señor tan firmemente grabada en su memoria que casi nunca dejaba esta dulce meditación 12 ”.
Pero junto a las prácticas meditativas, con no menos énfasis el biógrafo señala el cultivo minucioso de las prácticas asociadas al sacramento de la confesión y a la Eucaristía. El autoconocimiento, el autoescrutinio sistemático, la búsqueda del "hombre interior" y la contrición son un tema recurrente del primer libro y en buena parte también del segundo: con frecuencia Beatriz “examinó sus acciones exteriores y su comportamiento interior, y encontró en sí misma muchas cosas que necesitaban corrección [...] Y hacía esto, no movida por un impulso singular, sino de forma ordenada, una cosa después de otra13 ”. Pero, contra todo pronóstico, y alejándose con ello de la estructura habitual de las Vidas de su tiempo, el peso indudable del examen de conciencia y de la práctica de poner en palabras las propias obras, no se corresponde con la presencia en la Vida de Beatriz de la figura de un confesor singular, de un director espiritual que la conduzca en su progreso religioso. La práctica de la confesión sacramental frecuente y su asociación a la Eucaristía, ampliamente difundidas ya en el siglo XIII en medios religiosos tras los decretos del IV Concilio de Letrán, están naturalmente presentes, pero la importancia de la figura del confesor se difumina en Beatriz al punto de adoptar en determinados momentos una actitud abiertamente "contricionista": tras su regreso de Rameya y de un periodo de crisis del que el biógrafo dice que ella dejó minucioso relato, Beatriz: “se abstuvo durante unos días de recibir el sacramento del cuerpo y sangre del Señor; … y sucedió que una de las monjas, con una relación especialmente familiar e íntima con ella, vino un día a ella inesperadamente, por inspiración divina, y comenzó con bastante insistencia a amonestarla y presionarla para que comulgara el sacramento que vivifica [...] Beatriz temió primero seguir su consejo sin suficiente respeto por tan gran misterio, pues no se había preparado para él a través del remedio de la confesión -no había ido a confesar sus faltas en una semana- la otra monja le insistió y no quiso dejar de presionarla hasta que dio su consentimiento de recibir el misterio salvífico del cuerpo de Nuestro Señor en aquel mismo momento. No había tiempo para demoras, aproximándose la hora la virgen del Señor no podía ni prepararse con la ayuda de la confesión, ni refugiarse en la retirada. Se volvió por completo hacia el Señor con temor del corazón y conciencia, y urgentemente empezó a pedir perdón por sus faltas ante el Señor, fuente de gracia. Y así avanzando lentamente hacia el altar con corazón temeroso, antes de llegar a recibir la santa Eucaristía, se abrieron las cataratas de su rostro y abundantes lágrimas empezaron a manar de sus ojos, plenas de consuelo y dulzura 14 ”.
Ya en el segundo libro la descripción del examen de conciencia se convierte en aún más detenida y sistemática: Beatriz, en la oración de maitines “repasaba en su mente, con viva memoria, uno por uno todos sus defectos y faltas cometidas por deleite, consentimiento, pensamiento y obra. Juzgándose a sí misma por su bajeza, cada día presentaba al Señor su corazón humilde y contrito15 ” y después de las vísperas, tal como solía hacer María de Ognies, Beatriz “acostumbraba a reconsiderar con ojo agudo y atento como había observado todo esto durante el día, y si por caso hallaba que en algo había fallado por exceso u omisión se acusaba a sí misma duramente por lo que había hecho y ofrecía inmediata satisfacción al Todopoderoso por ello16 ”. Para el capellán la práctica de la confesión va así estrechamente unida al autoconocimiento al que ella se aplica durante toda su vida: “Su espíritu se iluminó rápidamente y los ojos de su corazón se abrieron, y le fue concedido obtener de la verdadera fuente de la gracia el conocimiento de sí misma que buscaba. Con los ojos del conocimiento de sí misma ahora abiertos, se aplicó en primer lugar a indagar en sus actos externos y en sus hábitos, y después a escudriñar las profundidades de su corazón con aguda y sutil consideración17 ”.
Pero si el autoexamen y la confesión detallada y frecuente ocupan, como el primero, también el segundo de los libros, el contenido de éste, que el biógrafo define como el "estado de progreso", se aleja marcadamente de los estereotipos hagiográficos para acertar a dibujar, aun si velado por una narrativa biográfica, una doctrina. El periodo abarcado por el segundo libro coincide con la mayor parte de los años transcurridos en Maagdendaal, pero la descripción de datos y prácticas religiosas se desplaza a un segundo plano y una serie de pequeños tratados espirituales ocupan en cambio el lugar central. Para J.Van Mierlo se trataría de la traducción, e inclusión en la vida, de textos independientes de la priora 18, mientras que para K.Ruh estos tratados representan en buena parte las auténticas enseñanzas de Beatriz19. En especial, se trata de los cinco capítulos centrales de este segundo libro: En el primero de ellos, titulado por el biógrafo “Las dos celdas” que ella estableció en su corazón, se narra como Beatriz instituyó en su propio corazón dos celdas en las cuales situó, en la inferior sus pecados y negligencias y en la superior, en cambio, cuanto había de bueno en ella por naturaleza o gracia. El segundo de los tratados describe “Los cinco espejos de su corazón ”, el primer espejo Dios como juez, el segundo la villanía de la tierra, el tercero el amor al prójimo, el cuarto la imagen del crucificado en cuya contemplación, su alma, “deshecha en el fuego de la compasión como la cera ante la llama, fluye totalmente al interior del caliz de las heridas de Cristo 20 ”, el quinto espejo, por fin, es la muerte y el juicio final. El tercer y cuarto tratados titulados respectivamente “Del monasterio espiritual que ella estableció en su corazón ” y “De las dos custodias de su monasterio: humildad y obediencia ”, establecen las jerarquías que gobiernan su comportamiento: la razón, la providencia y el amor en el primero, la humildad y la obediencia en el segundo. Finalmente el quinto tratado “El jardín frondoso de su corazón ” representa el vergel de las virtudes. No sólo por sus títulos y su constante insistencia en la alegorización del corazón, sino también por su contenido, estos cinco capítulos de la Vida se hallan impregnados de la espiritualidad cisterciense y beguinal del siglo XIII. Y, sin embargo, la formulación de los mismos como experiencias puestas en primera persona en Beatriz y su asociación directa a la cotidianeidad de sus comportamientos bien pudiera ser, como sucederá de hecho en Los siete Modos de Amor , una adaptación del biógrafo de los escritos de la priora.
El tercer libro describe el estado de perfección y en él ocupan un lugar central sus experiencias visionarias y de unión mística, que el primer y segundo libro ya mencionaban. El libro abarca el final de la estancia de Beatriz en Maagdendaal y la fundación y traslado a Nazaret, momento en el que, al parecer, se interrumpe la autobiografía que el capellán utiliza como fuente. Pero en este tercer libro se incluyen también la descripción de los años de Nazaret, en los que ejerce como maestra de novicias y, sobre todo, como priora, y el relato de su muerte. Para este amplio periodo de tiempo el biógrafo dispone, según dice, de algunas notas tardías de Beatriz, de las informaciones de las propias monjas y, sobre todo, del tratado de “Los siete modos” que traduce íntegramente.
Según este tercer libro, todavía en Maagdendaal, Beatriz, que quiere comprender sus visiones, se dedica al estudio de la Santísima Trinidad, “usando libros sobre la Santísima Trinidad, una copia de los cuales retenía consigo21 ”. La frase es significativa, pues señala la accesibilidad en los monasterios cistercienses a obras de contenido teológico y recuerda al mismo tiempo el útil oficio de copista aprendido en Rameya. Al parecer, Beatriz aún lo ejerce; de hecho poco más tarde, ante el eminente traslado a la fundación de Nazaret, será ella quien copie todos los libros del coro para el nuevo monasterio.
Un episodio, que tiene lugar también en los últimos años de Maagdendaal, llama la atención poderosamente. Beatriz, que es venerada y reverenciada por todos y especialmente por su comunidad, “preguntaba frecuentemente al Señor con el apóstol qué podía hacer para complacer a la gracia divina, e indagando en el interior de sí misma día y noche finalmente fijó y asentó el consejo de su corazón: tal como el Señor de misericordia, para redimirla a ella, sufrió las humillaciones de la Pasión en su cuerpo con la mente tranquila, así a su vez Beatriz quería sufrir afrentas por él [...] y no encontrando manera más fácil para seguir el deseo de su corazón finalmente dio su entero consentimiento a esta idea: se fingiría loca y así, despreciada por todos los que la vieran, se aferraría con mayor perfección a los pasos de Cristo, conformándose totalmente a la abyección e indignidad22 ”. El biógrafo duda. Incómodo con lo que él mismo acaba de explicar en unos párrafos en los que resuena con fuerza el modelo de los "locos de Dios", los santos locos del desierto, corrige de inmediato ¿lo hizo también Beatriz? Sea como fuere, la Vida latina cuenta que no llegó a fingirse loca, que dudando en el fondo de su corazón sobre lo que iba a hacer, “en su perplejidad anheló el consejo de un hombre sabio y acudió a cierto hombre venerable, llamado Henry” -nombre así trasmitido en la Vida latina-“, famoso en santidad y discreción, en cuyo íntimo consejo se había acostumbrado a refugiarse en los asuntos difíciles23 ”. Henry, que vivía en Tienen, llegó meses más tarde y en su conversación le desaconsejó la idea, inspirada a su parecer en el amor, pero peligrosa, si no para ella sí para su prójimo. Beatriz al momento desistió de la locura.
He aquí la única mención seria en toda la Vida de una dirección espiritual masculina, de un consejero que guía los pasos y decisiones de la futura priora, y ni siquiera aquí sabemos si encarna la figura de un confesor. No es, sin embargo, la única persona a la que Beatriz se confió ni la única a la que consultó en sus decisiones y en sus dudas. Junto al “hombre que vivía en Tienen”, en el papel de consejera y directora espiritual aparece, a lo largo de los dos primeros libros y hasta su muerte al principio del tercero, la figura de una mujer: * Ida de Nivelles, la maestra “de gran autoridad y reputación24 ”, que un día, allá por 1217, Beatriz conoció en el monasterio de Rameya. Así cuenta la Vida el decisivo encuentro entre ambas mujeres: “En Rameya, encontró [Beatriz] a la venerable Ida de Nivelles, una mujer de gran mérito y monja de aquel lugar, de la que, quien quiera leer u oír el relato de sus milagros obrados maravillosamente por la gracia de Dios durante su vida, podrá aprender en su Libro de la Vida cuánto mérito ganó a los ojos de Dios. Y fue a esta santa mujer a la que la devota niña se unió inseparablemente con un lazo de amor [...] Ida de Nivelles supo por revelación del Espíritu Santo que nuestra Beatriz sería tomada por Nuestro Señor como especial esposa [...]Por ello Ida se entregó totalmente al servicio de Beatriz y se dedicó por completo a ella, formándola con toda solicitud, agradecida Beatriz retornó esos servicios lo mejor que pudo, amando a Ida como a una madre, siguiéndola como a una guía y estimándola como a una querida nodriza, seducida cada día por su dulce discurso e instruída cuidadosamente por su palabra y su ejemplo25 ”.
Pero Ida no sólo la guió en el camino espiritual durante su estancia en Rameya. De regreso a Bloemendaal y años después en Maagdendaal, acudió de diversas formas a su compañía y su consejo. En la etapa de crisis descrita, Beatriz escribe a Ida a través de un mensajero: “Beatriz” -cuenta la Vida - “hizo un claro relato de sus recientes turbaciones y de las causas a Ida de Nivelles, en cuyo patrocinio confiaba de todo corazón, y le prometió fielmente corregir sus precedentes negligencias con la ayuda de Dios. Como una suplicante sierva de Cristo le rogó a Ida que obtuviera para ella con sus rezos la gracia divina”, y es el perdón de Dios que Ida le asegura en su respuesta el que la conduce de nuevo a la Eucaristía y con ella al sacramento de la confesión: “Renovada por la respuesta de esta santa mujer, Beatriz empezó en seguida a preparar con todas sus fuerzas la vasija de su corazón [...]y habiendo renovado la casa de su conciencia lo mejor posible, el domingo siguiente Beatriz, con humilde corazón, recibió el sacramento vivificador de la Eucaristía26 ”. La amistad entre ambas mujeres no aparece sólo mencionada en la Vida de Beatriz, la de Ida también habla de ella, relata entre otras cosas la ceremonia de consagración de Beatriz de manos de un obispo en Maagdendaal a mediados de los años veinte, al parecer Ida presenció la ceremonia en espíritu. Años más tarde, todavía en Maagdendaal, un mensajero trajo a Beatriz la noticia de la muerte de Ida de Nivelles “desolada por esta noticia, la sierva de Dios, Beatriz, engendró gran dolor en su corazón por la pérdida 27 ”. Nada más dirá después la Vida sobre ella.
¿Qué le había enseñado Ida? Responder a esta pregunta es entrar en el campo de la experiencia mística y visionaria. La Vita Beatricis no abunda en ello y, sin embargo, los relatos que aparecen tienen una especial fuerza y significado. El primer libro narra una sóla experiencia, la primera, que se produce justamente como resultado directo de sus progresos espirituales junto a Ida. Tras meses de instrucción en Rameya, cuenta la Vita, Beatriz comenzó a desear ardientemente que Ida rogara a Dios para que le concediera gracias especiales. El biógrafo construye el diálogo en primera persona y hace decir a la novicia: “ Señora os pido que con vuestras plegarias al Señor de compasión os esforcéis en obtener para mí que quiera reforzarme permitiéndome gustar y participar en las gracias especiales cuya dulzura sólo permite que experimenten en este mundo sus sirvientes elegidos y especiales”. Entonces respondió Ida: “Prepárate para el día de la Natividad del Señor en el que el Señor llenará irresistiblemente el deseo de tu corazón, concediéndote la gracia que pides28 ”. Y así fue como Beatriz, no el día de Navidad, sino unos días más tarde, en los primeros días de enero de 1217, tuvo su primera experiencia mística. La Vida la describe en estos términos: “No habían pasado aún aquellos días, es decir, las octavas que siguen a la Natividad, cuando complugo al Señor en su gracia perfeccionar la obra de su amor en Beatriz, su devota sierva. Sucedió un día en que ella se hallaba presente con las demás monjas en el coro cantando completas en el crepúsculo, como exige ese tiempo. Sentada durante la salmodia, se aquietó un poco de todo ruido exterior, y con gran esfuerzo elevó su corazón al Señor. A su mente vino el texto de la antífona que la Santa Iglesia acostumbra a cantar en esos días ensalzando el amor de Dios. Esta es la antífona: 'Por el gran amor con el que Dios nos ama, envió a su Hijo a semejanza de la carne pecadora para salvar a todos'. Examinando cuidadosamente las palabras de esta antífona e indagando en la gran materia que contienen estas alabanzas, Beatriz, con devota meditación, alabanza, acción de gracias y humildad siguió al Hijo en su ascensión a la presencia del Padre. Cuando llegó allí en meditación y no pudo ascender más, volvió a su mente de nuevo el responsorio cantado en tiempo de Pascua: 'Y David con los cantores tocaba la cítara en la casa de Señor'. Meditando estas palabras con gran atención y rumiándolas cuidadosamente, arrebatada en éxtasis, partió de allí. No corporalmente sino intelectualmente, no con los ojos de la carne sino con los de la mente vio la divina y sublime Trinidad brillando maravillosamente en la belleza de todo su esplendor y en la omnipotencia de su eterna excelencia. Y vio a David con los cantores de la suprema Jerusalén alabando con el salterio y la cítara magníficamente la majestad de la divina potencia 29 ”.
La liturgia mueve el corazón y lo lleva a la meditación, a la que sigue la experiencia. La visión de la Jerusalén celeste y del esplendor trinitario parte directamente de las palabras e imágenes bíblicas, que en el interior de la experiencia visionaria empujan a la comprensión; es, pues, una iluminación. Tras ella Beatriz permanece en el coro como dormida hasta que las otras monjas le hacen volver en sí y la llevan a la cama desecha en lágrimas. Ida, con algunas otras monjas, acude a verla. Reaparece aquí el motivo de la locura aparente, que no es tal sólo para Ida: “Cuando Beatriz vio que el grupo se aproximaba, llena de gratitud, estalló en carcajadas, pues no podía en modo alguno soportar su presencia con corazón tolerante, sino que le parecía que su corazón iba a estallar en trozos por exceso de gratitud si la venerable Ida se acercaba un poco más. Para que esta gran locura que experimentaba en su corazón no siguiera siendo vista por todas las otras monjas, Beatriz empezó a desear, sin sonidos ni palabras, que la lámpara que iluminaba el dormitorio se apagase, para que al menos lo inmoderado de su risa no fuera visto por ellas” ( Vida I,11,57-58). La desmesura de su llanto y de su risa, incomprensible para muchas, guarda el secreto compartido con su maestra.
En el segundo libro las visiones en sueños, y las visiones y audiciones en el coro, se repiten con mayor frecuencia. Su tema central es la promesa de la unión mística que se manifiesta ya en algunas experiencias: “De pronto, cuando el sermón aún no había acabado, su espiritu interior comenzó a verse maravillosamente tomado y colmado por el espíritu divino. La unión fue tan indisoluble y la conexión tan intensa que su alma, activa en todo su cuerpo, difundió de inmediato esta sensación del abrazo interior por todos los miembros de su cuerpo. Su entera humanidad comenzó a experimentar externamente el poder de esta unión que, en esta visitación, su espíritu gustaba interiormente [...] y de repente oyó la voz divina dirigiéndose a su alma, y comprendió que el Señor le decía estas palabras en un susurro: ' [...] por último te prometo que nunca nos separaremos uno de otro, sino que permaneceremos unidos, el amor y la fidelidad perpetuamente confirmados entre nosotros30 ”.
Con especial intensidad, el ardor del amor se manifiesta en una de estas experiencias. Sucedió en Maagdendaal, en el año de 1232. También aquí el punto de partida fue la liturgia a la que, en esta ocasión, Beatriz asiste enferma desde los escalones del coro “Tras permanecer un rato allí en paz de corazón y dulzura de la mente, al irrumpir el canto del Aleluya, el Señor de eterna misericordia atravesó de pronto su alma con el fuego de su amor con una lanza ardiente, y con la gran fuerza de la embestida la penetró como con una espada llameante. Y la voz del Señor alcanzó clamorosa su alma, dándole a conocer por indicios seguros que había sido especialmente escogida entre cuantos habitan en este mundo mortal y que había escrito su nombre con su mano clementísima en el Libro de la Vida junto a los de los escogidos que ya reinan en la patria celeste recreándose en eterna beatitud o los que aún soportan en este siglo presiones y tribulaciones 31 ”. La convergencia simbólica del dardo del amor y la lanza, que penetra su alma como penetró en la Pasión el costado de Cristo, anuncian a Beatriz al mismo tiempo su unión amorosa, esposa elegida del Cantar, y su lugar entre los perfectos que han seguido los pasos del Hijo.
En el libro tercero de la Vida las visiones se transforman. Sus contenidos son más didácticos y permiten pensar, tal vez, en una mayor elaboración del escriba, en base a la teología victorina y cisterciense32. La razón de esa "elaboración" tal vez cabe buscarla en los primitivos escritos neerlandeses que sustentan su narración. El capellán de Nazaret, cuando aborda los años del priorato de Beatriz, es decir, la tercera fase de la Vida que denomina “status perfectionis”, ya no posee un diario en el que apoyarse para narrar sus experiencias, sino, como mucho, unas notas tardías y las informaciones de las monjas, pues el tratado de los Siete modos evita todo discurso visionario. Con todo, dos visiones de este tercer libro tienen especial fuerza y significación. En la primera, Beatriz contempla la salida del Hijo del Padre en forma de una poderosa corriente, un río que se despliega en múltiples arroyos y torrentes: “he aquí que en éxtasis fue raptada sublimemente y su espíritu fue elevado por el espíritu divino a una admirable visión. Vio y contempló al Padre eterno y todopoderoso que hacía salir de sí un gran río, que aquí y allá se ramificaba en riachuelos y torrentes que ofrecían a los que querían aproximarse a ellos el agua que brota de la vida eterna 33 ”. Beatriz bebió de ellos y súbitamente comprendió su significado: la corriente que partía del Padre era Cristo, los arroyos eran los estigmas de Cristo y los torrentes los dones de su gracia. La segunda de las dos visiones tuvo lugar cuando ya Beatriz llevaba mucho tiempo ocupando el cargo de priora. Un día oyó a una de las monjas leer que San Bernardo había dicho que son muchos los que sufren tormentos por Cristo, pero pocos son los que se aman a sí mismos perfectamente a causa de Cristo. Meditando sobre estas palabras, “ raptada en éxtasis, Beatriz vio toda la maquinaria de este mundo a sus pies en forma de una rueda o esfera, y ella estaba encima, y fijó sus ojos de contemplación en la incomprensible esencia de la divinidad, contemplando maravillosamente con el ojo de su mente al supremo, increado, eterno y verdadero Dios y Señor en la substancia de su majestad. Se hallaba tan apropiadamente situada en medio, entre Dios y el hombre, que, inferior a Dios pero superior al mundo entero, despreciaba todas las cosas terrenales colocadas a sus pies, y se hallaba unida a la suprema esencia divina por un abrazo de amor. En esta unión, por la que ahora era un sólo espíritu con Dios, conoció que había llegado a esa prístina pureza y libertad de espíritu, a ese amor en el que fue creada en los orígenes. Y su espíritu se fundió casi totalmente en el espíritu divino, y comprendió que por unos momentos había alcanzado la más alta divinidad y se había hecho celeste 34 ”. El regreso a la pureza, libertad y amor de los orígenes, la unión de amor que hace de ella un ser celeste recuerdan con fuerza algunas de las frases de la propia Beatriz en su tratado. La divinización del alma se inscribe con toda su fuerza en estas líneas. ¿La experimentó la priora de Nazaret? ¿Cual es, una vez más, la distancia entre la voz del capellán y la de la monja? Los siete modos de Amor acuden aquí a ofrecernos un intento de respuesta.
“Hay siete modos de amor que vienen de lo más alto y retornan de nuevo hasta lo más elevado” (Siete modos, líneas 1-3). Así se abre el pequeño tratado que Beatriz escribió, con toda probabilidad, en su etapa de Nazaret (1236-1268) y que el autor de la biografía integra al final de su Vida . Desde el comienzo, la poderosa voz de la priora, su estilo breve y concentrado y la sobriedad de sus palabras, se transforman en el suntuoso verbo latino del traductor. La formulación perfecta del lazo neoplatónico de la salida y regreso a Dios, enunciado, de forma tradicional y original al mismo tiempo, en la frase que encabeza el tratado, se transmuta en un itinerario espiritual concreto: el de Beatriz. Así traduce el biógrafo: “Estos pues son los siete grados o estados de amor, siete en número, a través de los que ella mereció alcanzar a su amado, no a pasos regulares, sino ora caminando a pie, ora corriendo veloz, o incluso volando con ágiles alas. Y pasando por el exilio de esta vida mortal, aprehendió presencialmente el supremo e increado bien, que durante su vida sólo buscó como en un espejo y en un vago reflejo35 ”. En su tratado Beatriz habla en tercera persona. Despliega en un vertiginoso calidoscopio las distintas facetas de un prisma que revela los modos del Amor. Su traductor en cambio encarna esa revelación, la transforma en etapas, grados, escalones de una experiencia de vida desplegada linealmente hacia la perfección, una experiencia que imprime en el cuerpo de Beatriz los signos visibles de su santidad 36.
Los siete modos de Amor no son una propiamente una escalera, ni un itinerario lineal que despliega las etapas de una vida. Y, sin embargo son un itinerario, hay en ellos una jerarquía, pues "los diferentes estados y grados de la experiencia del Amor quieren ser significados como divergentes y diversos estados y experiencias del alma y del corazón" pero al mismo tiempo: "psicológicamente podría ser perfectamente que los diferentes grados no tengan lugar sucesivamente sino mezclados sin distinción: un calidoscopio de la experiencia de Amor"37. El biógrafo de Beatriz de Nazaret no lo entendió así, para él Los siete modos de Amor son la expresión directa y literal de la vida de la priora desplegada a lo largo del tiempo en Bloemendaal, en Maagdendaal, en Nazaret. Una vida que realiza en signos externos y visibles para todos la experiencia mística. Pues la santificación femenina ocurre para él, y para su siglo, en y a través del cuerpo de mujer.
La Vita Beatricis hizo que la priora de Nazaret no cayera en el olvido, pero en cambio, canceló su autoría. Siglos más tarde, su figura ejemplar era aún venerada y, siguiendo siempre los pasos de la Vida, emerge en el siglo XVII en la obra hagiográfica de Christoph Henríquez. Encarnando un modelo de santidad su memoria se había salvado, pero no así la de sus escritos. El 1895, en la colección de textos neerlandeses titulada Sermones de Limburg, junto a fragmentos de la obra de la beguina Hadewijch de Amberes y de otros autores flamencos, se publica de forma anónima Los siete modos de Amor. Sólo en 1925 R.P. Reypens reconoce en esta obra la redacción original del tratado que el capellán de Nazaret en 1275 incluyó en la Vida 38.
La historia viviente
A principios de la década de los noventa descubrí a Margarita Porete (y a Luisa Muraro) en una conferencia de Luisa Muraro en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. De la conferencia no recuerdo nada salvo que fue nombrada una mujer de Hainaut, llamada Margarita, que había escrito un libro y muerto por su causa. Hay ocasiones en que las cosas se saben con el corazón más que con la mente; y yo supe en aquel momento que allí había algo decisivo para mí. Ese fue mi primer contacto con la mística medieval. Le siguió un cambio radical de mis líneas de investigación, y la lectura, traducción al español y edición del Espejo de las almas simples de Margarita Porete, que se publicó por primera vez en el año 1995.Yo hablaba por entonces mucho de Margarita y también de otras mujeres que, como descubrí, habían escrito sobre sus experiencias espirituales en los últimos siglos de la Edad Media. Me sorprendía que nadie me hubiera hablado antes de ellas; a penas sí recordaba haber oído, cuando estudiaba historia en los setenta, mencionar a Hildegarda. Introduje a estas autoras en el aula y en mis conversaciones con el alumnado y también con mis amistades. Un día me sugirieron que escribiera un libro. No quise hacerlo sola. De ahí nació La mirada interior un libro escrito junto con Victoria Cirlot dedicado a ocho escritoras místicas de la Edad Media. Una de ellas era Beatriz de Nazaret.
La figura de esta monja cisterciense de la primera mitad del siglo XIII me interesó especialmente. Me llamó la atención sobre todo el fuerte contraste entre el pequeño tratado que conservamos de ella y la vida escrita tras su muerte por un capellán del monasterio, elaborada, en el decir del autor, sobre la base de obras de ella. Quise acercarme bien, minuciosamente, al texto de este tratado. Para mí, acercarme a un texto es en primer término traducirlo, ponerlo en palabras de mi propia lengua. Tenía por entonces un amigo que sabía lo suficiente para ayudarme en las dificultades del neerlandés medieval, Alejandro Pérez Vidal. El revisó el texto que publiqué entonces y que hoy presento con las pocas modificaciones a las que me han llevado la experiencia de los años y los nuevos conocimientos.
Beatriz se merece más estudios de los que ha recibido, aun si no puede decirse que sean pocos. En todo caso, darla a conocer en español, con los límites de quien no es una especialista en ella, me ha parecido un objetivo suficiente como para proponer la inclusión de los Siete modos de amor en la Biblioteca Virtual de Investigación.